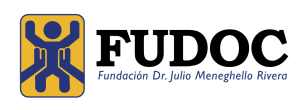Me llamo Hermes Antonio, soy crítico de cine y un adicto al azúcar. Llevo seis meses limpio. Quizás mi historia les parezca familiar: casi toda mi vida pesé más de lo que debía, un eufemismo de caballeros para decir que he sido un gordo lechón de nacimiento. Pero uno de verdad, no de esos que se declaran gordos lechones por morder un alfajor.
Me llamo Hermes Antonio, soy crítico de cine y un adicto al azúcar. Llevo seis meses limpio. Quizás mi historia les parezca familiar: casi toda mi vida pesé más de lo que debía, un eufemismo de caballeros para decir que he sido un gordo lechón de nacimiento. Pero uno de verdad, no de esos que se declaran gordos lechones por morder un alfajor.
Yo me comía un litro de helado viendo las escenas del capítulo anterior, llegaba a la estación de servicio de madrugada a comprar chocolates y no paraba de comer hasta que me costaba respirar. Obviamente no era feliz, así que de vez en cuando me proponía “comer light y hacer más ejercicio”. Pero siempre llegaba a los mismos y frustrantes resultados: no bajaba ni un solo gramo, odiaba cada minuto sobre la trotadora y recaía estrepitosamente en la (sobre) ingesta de comidas engordadoras. “Soy así porque soy flojo y no tengo fuerza de voluntad. Mejor sería aceptarme”, pensaba cada vez. Pero estaba equivocado. Lo que yo soy es un adicto y la droga que dominó toda mi vida es el azúcar.
Reconocerlo fue el comienzo de la batalla.
Todo partió con un documental llamado Fed Up, de 2014. Según este, la obesidad es una epidemia y la culpa es del azúcar. Hablan expertos muy elocuentes que arman un panorama apocalíptico, citando estudios que dicen que este ingrediente es más adictivo que la heroína y la cocaína. Entre los síntomas enumeran todas esas cosas que yo consideraba la vida misma: el constante antojo de comidas altas en azúcar, la flojera, el decaimiento.
¿Pero por qué sólo el azúcar? ¿Qué pasa con las grasas, el gluten, las carnes rojas? El punto de Fed Up y de muchos personajes con autoridad en el tema, desde especialistas como Mark Hyman, médico y autor del best seller The Blood Sugar Solution hasta celebridades como el chef británico Jamie Oliver, es que el verdadero enemigo es ese grano blanco. Las grasas y las carnes y todo lo demás tienen sus propios peligros, pero ningún otro alimento produce una reacción en cadena tan dañina y nos secuestra los sentidos y envicia como el azúcar.
El documental me dio el impulso que necesitaba cuando comparó la industria alimenticia actual a la del tabaco en los años cincuenta, esa época en que los dibujos animados incluían no sólo personajes fumando, sino también comerciales en los que los amados personajes de caricatura vendían aquello que, hoy sabemos, nos mata.
Entonces fue cuando decidí dejarla. De una. Y mi vida cambió. Veintiún kilos menos después, puedo darles algunos consejos.
Lo prohibido
¿Qué significa exactamente dejar el azúcar? Significa básicamente cambiarlo todo. Lo siento, pero no hay medias tintas en esto. No se trata de “reducir” la ingesta. Para ver si puede consumirla con moderación, primero tiene que dejar de ser un adicto.
“Pero yo ni siquiera le echo azúcar al té”, dirán ustedes. Pues resulta que no sólo las cosas dulces tienen azúcar. La industria alimenticia ha reaccionado a la demonización de la grasa ocurrida en los años ochenta agregándole este ingrediente a lo que encuentra. Es el azúcar escondido. ¿Ese pan blanco que tiene la palabra light en letras gigantes porque tiene cero por ciento de grasa/colesterol? ¿El cereal que según las cajas contiene todas las vitaminas posibles y nos ayuda a ser felices? ¿La salsa de tomates? Todos contienen altas cantidades de ese ingrediente, de tal modo que los alimentos procesados, llenos de químicos y preservantes son una de las principales fuentes de azúcar, por más “saludables” que se autodenominen en sus etiquetas con gente feliz y deportista.
La OMS dice que la ingesta de azúcar en un adulto no debería superar las 12 cucharadas de café al día y que si no pasan de las seis puede ser todavía mejor. Aunque suena mucho, hay que tener en cuenta que una cucharada de ketchup tiene una, una lata de Coca-Cola tiene 10 y un plato de cereal con jugo de naranja, 12.
Cada una de ellas equivale a cuatro gramos de este ingrediente. Consulte las etiquetas de los productos y verá que hasta el más “inocente” tiene mucho. No importa que no digan “azúcar”. Este tiene unos setenta sinónimos químicos que pueden pasar colados en cualquier etiqueta y que llevan nombres como dextrina, dextrosa, fructosa, glucosa, maltodextrina o maltosa. Entonces, una regla muy sensata a seguir al escoger alimentos es: si tiene componentes que cuesta pronunciar, aléjese.
Todo eso significa que yo dejé además de lo obvio (chocolates, pasteles, helados, galletitas y un largo y doloroso etcetera) un montón de cosas que consideraba parte de mi vida: bebestibles endulzados, el pan blanco o negro envasado, productos etiquetados como “light” que tienen azúcar (cereales, mermeladas, jugos), y por tratarse de carbohidratos refinados que producen efectos similares al azúcar, las pastas y el arroz blanco. Una lista que crece y crece.
Dejar el azúcar no incluye las frutas, pero sí los jugos, que son una trampa. La fruta tiene azúcar, sí, pero también tiene fibra que lo lleva al tracto digestivo donde se procesa y se le extrae la energía y nutrientes. Un jugo, en cambio, es esa misma azúcar menos la fibra, por lo que se va al hígado y se transforma en grasa automáticamente. Dicho de otra forma: cuando usted se come una manzana queda lleno y no quiere comerse otra. Al licuarla y colarla, en un vaso, usted ingiere el equivalente en azúcar de cinco manzanas. Como tomarse una Coca-Cola.
Otro asunto a tener en cuenta son los endulzantes artificiales. Técnicamente tienen cero calorías, pero en la práctica su efecto es nefasto, pues le recuerdan al cerebro que hay “dulzura” disponible y mantienen intacta la necesidad de ingerirla. Así es que si lleva mucho tiempo tomando bebidas y yogures light y endulzando todo con estos falsos amigos, y aún así muere de ganas de comer lo prohibido, ya sabe por qué.
Qué esperar
Dejar todo eso no es fácil. Si le hacemos caso a los expertos, es tan difícil como dejar las drogas duras, pero con la diferencia de que el azúcar está disponible en todas partes y muy barata. Uno la encuentra en su casa, la farmacia, la bomba de bencina, las fiestas y reuniones sociales. En los semáforos, con servicio al auto y con delivery. Los famosos la promueven en televisión y se encuentra en dosis no saludables en el 80 por ciento de los productos que hay en el supermercado. Nuestra dependencia es muy real y esas “ganas” de comernos un chocolatito/galletita no son otra cosa que nuestro cerebro diciéndonos que necesita pegarse “un toque”. No es nuestra falta de voluntad ni nuestra personalidad incapaz de aguantar la tentación. Es nuestro cerebro adicto.
Por todo esto, los primeros días sin ella fueron insoportables. Lo único que quería era consumirla. Estaba de mal humor. Tuve jaquecas. Dificultad para pensar en otra cosa. En ese momento se producen salidas de madre muy poco dignas. Se sabe de cierto sujeto que un día se zampó una compota de guagua porque era lo único remotamente dulce que quedaba en su despensa (le pido perdón a mi hija). Las ganas eran tan fuertes que claramente me di cuenta de que eran más que “ganas”. Si mi cuerpo reclamaba tanto sólo podía significar que mi dependencia era real, y que pronto pasaría esta etapa infernal para llegar a las cosas buenas. Y vaya que llegaron.
Gary Taubes, autor del libro Why We Get Fat, dice que “los comportamientos que asociamos con la obesidad, el comer mucho y hacer poco ejercicio, la glotonería y la pereza, son el resultado de la bioquímica, no la causa”. En otras palabras, “no eres gordo porque eres flojo, eres flojo porque eres gordo”, y esto resultó ser cierto. Apenas una semana después de dejar el azúcar se produjo el primer síntoma de recuperación: empecé a dormir mejor. Infinitamente mejor. Dejé de despertar siempre cansado, tenía más energía y ya no sentía esa pereza que tanto tiempo me mortificó. Fue un indicio de que iba por el buen camino.
El segundo es que recuperé la sensación de saciedad y el hambre. Como todos mis hermanos gordos (o adictos al azúcar, porque en mi cabeza hoy es lo mismo), yo no paraba de comer hasta que no quedaba nada en mi plato ni el de los demás. Erradicaba hasta las migas de la panera y no lo hacía porque tuviera hambre, sino porque quería comer. Yo me creía el cuento de “tengo el estómago más grande”. Pero no. “¿Tienes hambre?”, me preguntaban, y yo contestaba chistosito: “Siempre”. Simpático, pero no. Era un síntoma. A la semana de dejar el azúcar descubrí, por un lado, que sentir hambre no es lo mismo que tener ganas de comer, y por otro que no tenía que arrasar con todo y podía dejar comida en el plato.
Pero lo mejor fue que el constante antojo por alimentos altos en azúcar se fue disipando. De a poco y no completamente. Sigo salivando cuando veo fotos de comidas deliciosas y todavía lo paso mal cuando le digo que no a ese increíble pedazo de torta en los cumpleaños. ¿Pero las ganas diarias que no me dejaban vivir y me mandaban a peregrinar a lo que fuera que estuviera abierto? Adiós.
Cuidado con el ejercicio
Esto va a sonar escandaloso, pero no hagan ejercicio en el momento en que están dejando el azúcar. No al principio. Hacer deporte da hambre, y mucha. Van a perder peso igual y además después de un tiempo las ganas de hacer ejercicio llegarán solas y, como el sedentario que siempre fui, esto para mí fue prácticamente un milagro. Ahora hago spinning, imagínense.
Otra manera de ayudarse es reconciliarse con la cocina. Y con las ferias libres. Michael Pollan, autor de En defensa de la comida, da varias reglas sencillas que sirven mucho para ganarle al azúcar. “No comas nada que tu tatarabuela no reconocería como comida”, es una de ellas. Eso significa reencontrarse con los alimentos de verdad, comprar en la feria o cultivar nuestros alimentos, y cocinarnos. Así fue como yo dejé el azúcar pero no dejé de comer. De hecho, como mucho: carnes, ensaladas, frutas, pescados y todas las variaciones posibles, siempre ideadas en la cocina y con productos de verdad. Pasar hambre para perder peso y mejorar nuestra calidad de vida es una de las grandes estafas de todos los tiempos.
“Momento, pero mi tatarabuela hacía unas tortas exquisitas, freía papas y preparaba una leche asada increíble”, dirá alguno. “Puedes comer lo que quieras, siempre y cuando lo prepares tú mismo”, responde Pollan. Esa es una buena manera de impedir meterse al cuerpo tanto químico y aditivo, y de evitar que la ingesta sea con tanta frecuencia.
Un desliz no es una recaída
Lo he dicho mucho, pero voy a insistir: dejar el azúcar es increíblemente difícil y hay días en que simplemente no te la puedes. Sobre todo porque en general la gente no ayuda. Si dices que dejaste el tabaco, todos te entienden y hasta te felicitan. Nadie te ofrecería un cigarro para molestarte, ni te tirarían humo en la cara. Si dices que eliminaste el azúcar de tu vida pasa lo contrario. Hay burlas y muchos comentarios negativos e ignorantes. A mí me han puesto galletitas en la cara al tiempo que me dicen que no sea exagerado, que cómo tanto, lo que para mí es lo mismo que ofrecerle una línea de cocaína a un adicto en rehabilitación. Si esto les suena extremo es porque aún no logro convencerlos de la gravedad del asunto.
Con todo eso en cuenta, es perfectamente aceptable caer un día. Me pasó más de una vez, pero afortunadamente mi propio cuerpo se encargó de recordarme lo mal que me hace el azúcar. Cuando me comí un pedazo de torta a los dos meses de haber empezado, me sentí como si me la hubiese comido completa. Al otro día me dolió la guata hasta el mediodía. Pero bueno. A secarse las lágrimas culposas y retomar. no más.
¿Y cuándo se termina esto?
Como les dije, hay un umbral seguro para el consumo de azúcar que de un máximo de 12 cucharaditas según la OMS y de entre seis y nueve cucharaditas diarias de acuerdo a Fed Up. Lamentablemente, según el mismo documental, hoy, producto de su omnipresencia, estamos consumiendo ¡42! Para mí el riesgo de volver a la adicción es demasiado grande así que viviré preocupado y atento el resto de mi vida, la que espero que gracias a eso será más larga de lo que iba a ser antes. Pero eso depende de la historia y situación de cada uno.
Eso sí, yo fantaseo con un futuro en que el azúcar sea tratada como se trata al tabaco actualmente. Con “Imagine” de John Lennon de fondo, me imagino que cuando mi hijita Elisa, de dos años, vaya al colegio, va a ser ilegal que le vendan dulces y bebidas en el recreo. Imagino un mundo en el que los chocolates vendrán con una advertencia y una foto horripilante sobre las consecuencias de la obesidad y la diabetes. Imagino que los restoranes de cadena rápida no podrán ponerles los atractivos juguetitos a sus cajitas infantiles y que estará prohibido emitir comerciales de comida tóxica en los programas para niños. Si el impuesto al tabaco redujo considerablemente el consumo y Jamie Oliver instauró en sus restoranes un impuesto a las bebidas azucaradas, ¿por qué no podría hacer lo mismo un país? ¿Nuestro país?
Imagino incluso que llegará el día en que sea mal visto que un adulto se coma un helado gigantesco delante de un cabro chico, tal como pasa hoy con el cigarro. Yo tengo esperanza, y empecé cambiando al que tengo más cerca. Yo mismo.
Me llamo Hermes Antonio y soy un adicto al azúcar. Por su atención, muchas gracias.